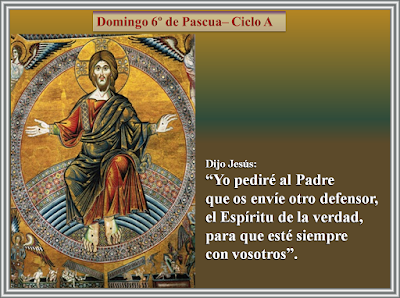“Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca
ninguno de los que creen en él”. El mundo entero en general y nuestra país en
particular están viviendo un momento delicado: en nombre del progreso y de la
libertad y bajo el imperativo del agnosticismo y la indiferencia religiosa, se
intenta prescindir cada vez más de Dios y de su mensaje, poniendo en peligro
incluso valores fundamentales de la misma esencia de la sociedad humana. Para
los que creemos resulta doloroso ver como se margina a Dios, el Dios de
nuestros padres, el Dios que nos ha creado, que nos lleva de la mano día tras
día, a través de lo bueno y de lo malo, y que quiere llevarnos hasta hacernos
participar de su vida y de su felicidad para siempre.
El evangelio recuerda hoy que
Dios ha amado a los hombres hasta lo indecible, hasta el punto de que no ha dudado en darles lo que más quería, es
decir su propio Hijo. Y este Hijo que Dios ha entregado a los hombres ha
querido hacerse uno de nosotros, ha escogido pasar por todo como nosotros,
incluso por la muerte. Y lo ha hecho para mostrar con toda claridad que ha
venido al mundo para salvar, no para condenar. Nuestro Dios ha dado a conocer
este designio de amor y de salvación, y espera nuestra respuesta en un diálogo
de vida y de amor. La experiencia constata que existen en el mundo el pecado y
la maldad, pero también muestra que entre los hombres se da la bondad, que en
ellos hay posibilidad de cambio, de superación, y es por esta razón que Jesús
ha venido a estar entre los hombres para salvarlos. Dios no falta nunca a sus
citas con el hombre y podemos afirmar que el hambre y la sed de Dios que el
hombre puede experimentar no son nada
comparadas con el hambre y la sed del hombre que siente Dios
Pero es necesario reconocer
también que esta buena nueva, este anuncio acerca del amor de nuestro Dios a
veces, por culpa nuestra, ha sido desvirtuado, como consecuencia de un celo que
no siempre ha sabido unir ciencia teológica con devoción, Para convencer que conviene evitar el pecado,
a menudo se ha presentado a Dios como juez inapelable, celoso de sus derechos,
capaz de suscitar temor pero no amor. Esta reflexión puede ayudar a entender el
alejamiento de muchos, el rechazo de tantos hacia Dios y su amor.
.
No es solo el evangelio que nos habla del amor
de Dios para con los hombres. Hoy, la primera lectura recordaba como Moisés, el
caudillo de Israel, después de hacer salir de Egipto a su pueblo, lo conducía a
través del árido desierto, hacia la tierra prometida. Pero aquel pueblo,
inconstante y débil, olvidando los beneficios
recibidos, en un momento de crisis de confianza, erigen un becesrro de
oro, al que rinden homenaje. Y cuando se podía esperar un castigo justo a tal
desliz del pueblo, el Señor se complace en repetir a Moisés que Dios es compasivo y misericordioso, lento a la ira y
rico en clemencia. Se podían esperar palabras de reproche o de castigo; en
cambio se anuncia un mensaje de amor y misericordia. Dios quiere que su pueblo
entienda una vez por todas que, a pesar de la debilidad del pecado, se mantiene
siempre su disponibilidad a perdonar y a proteger a quienes considera sus hijos
amados.
Hoy Pablo, en la segunda
lectura decía a los corintios: “Alegraos, enmendaos, animaos; tened un mismo
sentir y vivid en paz”. El ambiente de la comunidad de Corinto respiraba un
pesimismo desesperado, parecido al de nuestro tiempo. Por esto el Apóstol
invita a abrirse a una alegría vivificante y optimista, tal como brota de la fe
en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Abramos nuestro espíritu para
que el Dios del amor y de la paz esté con nosotros y nos acompañe en nuestro caminar hacia la
casa del Padre.